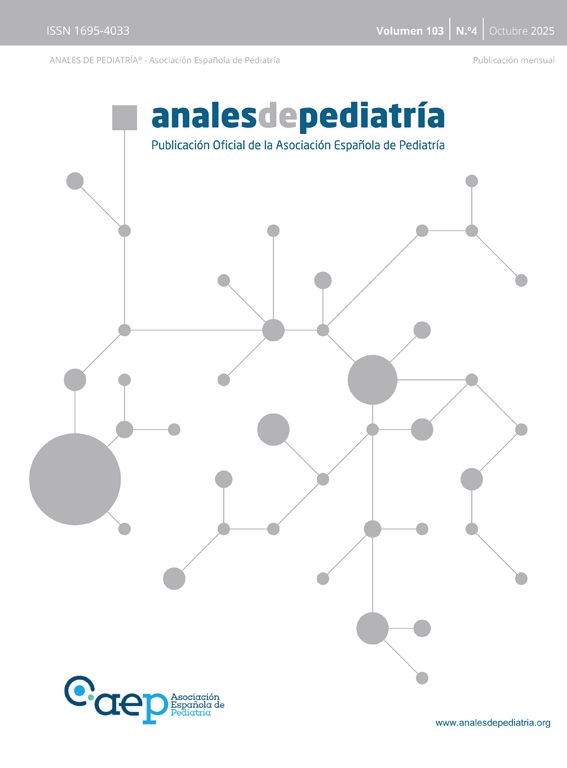La salud de niños, niñas y adolescentes (NNA) está condicionada por factores estructurales como la pobreza, la exclusión residencial, la violencia en todas sus formas, la contaminación ambiental, la digitalización desregulada o los movimientos migratorios. Estos contextos generan síntomas clínicos frecuentes que reflejan una carga de enfermedad evitable. Muchas de estas manifestaciones se relacionan con experiencias adversas en la infancia (EAI), entendidas como acontecimientos vitales acumulativos que, desde edades tempranas, generan estrés tóxico con repercusiones en la salud global y costes sociales y económicos elevados. La pediatría social, disciplina clínica y de salud pública, incorpora los determinantes sociales, ecológicos, comerciales y culturales como parte inseparable del abordaje pediátrico. Desde este enfoque, proponemos 8 desafíos prioritarios para reposicionarla como respuesta transformadora en la Agenda 2030.
Pobreza infantil y malnutrición estructuralEl 28% de los NNA en España viven en riesgo de pobreza1, expresada en carencia material, baja intensidad laboral y precariedad económica, que se traducen en inseguridad alimentaria, privación de recursos y acceso limitado a entornos saludables. La malnutrición estructural —desequilibrio nutricional persistente asociado a desigualdad— se sostiene en entornos obesogénicos marcados por barreras económicas, baja alfabetización en salud y sobreexposición al marketing de productos insanos. La pediatría social propone el cribado de determinantes sociales y comerciales, la prescripción de recursos comunitarios y la defensa de entornos activos adecuados a cada etapa. A nivel estructural, se requieren políticas que graven los ultraprocesados y bebidas azucaradas, faciliten el acceso a alimentos frescos de proximidad y refuercen los comedores escolares como medida de equidad.
Salud mental y sufrimiento emocional silenteEl suicidio es la primera causa de muerte no natural entre jóvenes2. Aumentan los trastornos del estado de ánimo, el insomnio y las autolesiones en un contexto de hiperconectividad digital, precariedad y presión académica. Muchos adolescentes hiperadaptados, que ocultan su malestar para responder a expectativas externas, presentan formas de sufrimiento emocional silente. Además, fenómenos digitales como el doomscrolling (búsqueda compulsiva de noticias negativas), el FOMO (miedo a perderse algo) o el «picoteo digital» dificultan el descanso atencional y erosionan los vínculos afectivos. Es clave incluir la entrevista individualizada del entorno psicosocial y ofrecer alternativas al exceso de pantallas, mediante espacios públicos accesibles al ocio saludable, el juego, la actividad física y el encuentro. Todo ello debe acompañarse de alfabetización emocional y del fortalecimiento del vínculo terapéutico.
Violencia en la infancia y adolescenciaEn 2023 se notificaron en España más de 27.000 sospechas de violencia contra menores, muchas de ellas graves. Las formas más frecuentes fueron la negligencia, la violencia emocional, física y sexual3. Sin embargo, la infradetección en el sistema sanitario sigue siendo un reto, pese a tratarse de una de las experiencias adversas con mayor impacto en la salud a lo largo del ciclo vital. La LOPIVI3 reconoce nuevas formas de violencia y establece el deber ético y legal de prevenir, notificar e intervenir, garantizando la protección integral. En este marco, el personal sanitario debe ser garante de derechos y contar con leyes y sistemas coherentes que prioricen el interés superior del menor. Explorar los contextos de riesgo y detectar formas invisibles de violencia constituye una estrategia clave de prevención primaria, junto al trabajo en red y la promoción del buen trato. La detección tardía compromete la protección, dificulta la intervención precoz y reduce las posibilidades de reparación. Es necesario reforzar el derecho de los menores a ser escuchados y garantizar el respaldo institucional que permita ejercer esta responsabilidad legal con seguridad y apoyo profesional.
Entorno escolar, aprendizaje y participación infantilEl centro educativo debe ser un entorno clave para el desarrollo, garantizando seguridad, respeto y sentido de pertenencia. Su papel como plataforma de buen trato3, aprendizaje y prevención de la violencia es esencial para favorecer el bienestar integral.
Los centros afrontan grandes retos para atender la diversidad2 —discapacidad, neurodivergencia, migración— y el malestar emocional, con recursos limitados. Promover una mirada empática y colaborativa es necesario para reconocerlos como aliados clave en la protección y la construcción de entornos inclusivos. En este contexto, evitar que el sobrediagnóstico se convierta en vía de acceso a apoyos debe ser una responsabilidad compartida.
Discapacidad, neurodiversidad y protección institucionalLos NNA con discapacidad o neurodivergencia enfrentan inequidades estructurales. El aumento de diagnósticos de TEA o TDAH ha visibilizado desigualdades territoriales, falta de coordinación intersectorial y sobrecarga familiar1.
La discapacidad3 debe abordarse como diversidad humana, evitando estandarización, medicalización innecesaria y estigmatización. Se debe favorecer la autonomía progresiva, la participación familiar, los circuitos clínicos integrados y la preparación para la transición a la vida adulta, momento de mayor incertidumbre para muchas familias.
Impacto migratorio y procesos de desarraigoLos menores migrantes pueden atravesar duelos múltiples2, estigmatización, barreras idiomáticas e inestabilidad habitacional. El impacto emocional2 de los movimientos migratorios puede ser relevante, independientemente del origen, el motivo o el estatus socioeconómico. Lo prioritario es garantizar el cuidado y el acompañamiento de forma individualizada.
Las familias más vulnerables enfrentan una triple carga1: precariedad económica, barreras legales y dificultades de acceso sanitario, agravadas por la falta de intérpretes y referentes comunitarios.
La pediatría social incorpora la justicia migratoria como principio de equidad, integrando la anamnesis cultural, la mediación intercultural y la coordinación con redes de apoyo comunitario.
Salud ambiental y justicia ecológicaEl cambio climático amplifica desigualdades4. Olas de calor, contaminación del aire, inundaciones y exposición a plásticos o pesticidas aumentan el riesgo de crisis asmáticas, partos prematuros o alteraciones del neurodesarrollo.
Aunque toda la población está expuesta, las consecuencias son más graves desde edades tempranas en entornos vulnerables1, donde se acumulan riesgos ambientales. Desde el embarazo deben explorarse los factores tóxicos con herramientas como la hoja verde, que incluye el cribado del consumo de sustancias como forma de violencia prenatal.
La práctica clínica debe ser sostenible y consciente del impacto ambiental del sistema sanitario. Reducir su huella ecológica es parte del compromiso con la salud planetaria.
Desde este enfoque, conviene promover entornos urbanos limpios y seguros que favorezcan la autonomía infantil mediante desplazamientos activos.
Cobertura vacunal y confianza socialAunque las tasas vacunales en España son altas, existen brechas relevantes en menores migrantes o con alta movilidad. Paralelamente, se observa un aumento de rechazo selectivo, influido por desinformación digital, discursos pseudocientíficos o desconfianza institucional.
La vacunología social5 articula accesibilidad cultural, mediación comunitaria y participación informada. Promover confianza requiere comprender los condicionantes sociales y culturales que configuran la decisión vacunal.
ConclusiónEstos 8 desafíos representan síntomas estructurales de una realidad persistente que impacta de forma directa en la salud infantojuvenil. La pediatría social aporta un enfoque riguroso, interdisciplinar y basado en derechos, clave para comprender y abordar esta complejidad clínica.
Reorientar la práctica pediátrica hacia el cuidado exige incorporar una historia clínica ampliada que integre los contextos de riesgo y vulnerabilidad como parte de la prevención primaria. Es necesario reconocer también formas menos visibles de violencia, como la violencia institucional, que se manifiesta cuando los sistemas fallan en proteger a los menores o en cuidar a quienes los atienden.
Esta mirada no solo humaniza la atención, sino que mejora su eficacia diagnóstica, asistencial y comunitaria. Para responder a estos desafíos, es prioritario reforzar la formación en pediatría social en los planes de estudio de grado y residencia, así como incorporar estructuras consultivas y asistenciales con competencias específicas en violencia, determinantes estructurales e interdisciplinariedad, capaces de actuar en red ante la patología social actual.