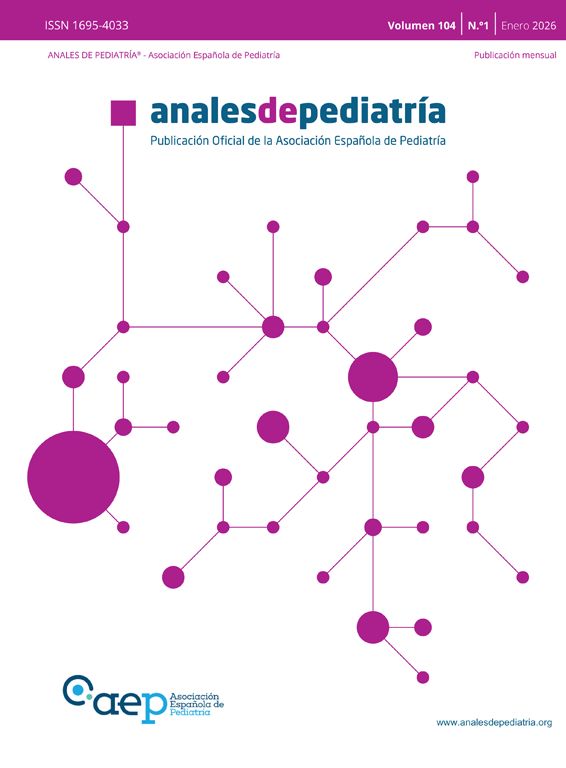He leído con interés la carta publicada por Jiménez Alés et al1. Se hace referencia al término «vacunofobia», que utilicé en el editorial2 publicado en su revista en agosto de 2025. Los autores consideran que esta expresión «lejos de ayudar, dificulta la labor diaria de quienes, desde la atención primaria, buscamos vencer la reticencia vacunal mediante el respeto y la escucha activa» y sugieren «adoptar de forma consistente el término “reticencia vacunal”, no solo por su precisión semántica, sino como una estrategia comunicativa más ética, empática y eficaz».
Estoy completamente de acuerdo con los autores en la necesidad de una comunicación empática. Forma parte de mi práctica habitual en la consulta de asesoramiento en vacunas desarrollada en noviembre de 2014. En junio de 2017, publiqué los resultados3, ya entonces mencioné que «se debe intentar erradicar el término “antivacunas”, pues a la mayoría de las familias les resulta peyorativo y estigmatizante».
El término «vacunofobia», siempre entrecomillado, o en cursiva, no está registrado por la Real Academia Española. No existe porque es una palabra que me inventé para titular mi primer libro4: «¿Eres vacunofóbico? Dime, te escucho». De hecho, fue una ocurrencia de mi padre mientras disfrutábamos de una magnífica comida familiar en la sierra madrileña. «Antivacunas» resultaba un término despectivo mientras que «tener miedo a las vacunas», acompañado de una frase que invitaba a la escucha activa, mostraba más amabilidad con el futuro lector.
En el editorial2, el término «vacunofobia» se emplea solamente una vez: «sume una “infoxicación” exponencial de movimientos “vacunofóbicos” y teorías conspirativas que pueden llegar incluso desde los países más inesperados y ricos del mundo. Cuatro iluminados pueden hacer mucho daño cuando el número básico de reproducción se hace viral».
En primer lugar, se utiliza en un contexto de miedo irracional, basado en teorías conspirativas, sin referirme a otros motivos que puedan conducir a la «reticencia vacunal». Considero que el uso es correcto, pues la razón es contraria a la conspiración. No tiene cabida la apertura de ninguna puerta hacia una intervención racional, porque quien cree en cucharillas pegadas al cuerpo no necesita un pediatra que le asesore, sino un psiquiatra que corrija su delirio.
En segundo lugar, me permito una licencia literaria para criticar la impunidad con la que se viralizan bulos y mentiras sobre las vacunas. Falacias que incluso llegan de mentes aparentemente brillantes y permiten que la «vacunofobia» se instale como una endemia.
En tercer lugar, en todos mis escritos sobre cómo afrontar el desafío de la «reticencia vacunal», se muestra la misma línea de trabajo sugerida por Jiménez Alés et al.
Mientras todos los pediatras tengamos clara esta línea de trabajo y se respeten ciertas licencias literarias, mantendremos un lenguaje inmune a las ofensas semánticas y una actitud empática hacia los padres de nuestros pacientes, ya sea para atender sus dudas, incertidumbres, o incluso miedos.
No quisiera terminar sin dejar de agradecer a Jiménez Alés, y a sus compañeros, el interés mostrado por esta peligrosa tendencia contraria a las vacunas, frente a la que todos los pediatras debemos mostrarnos unidos.