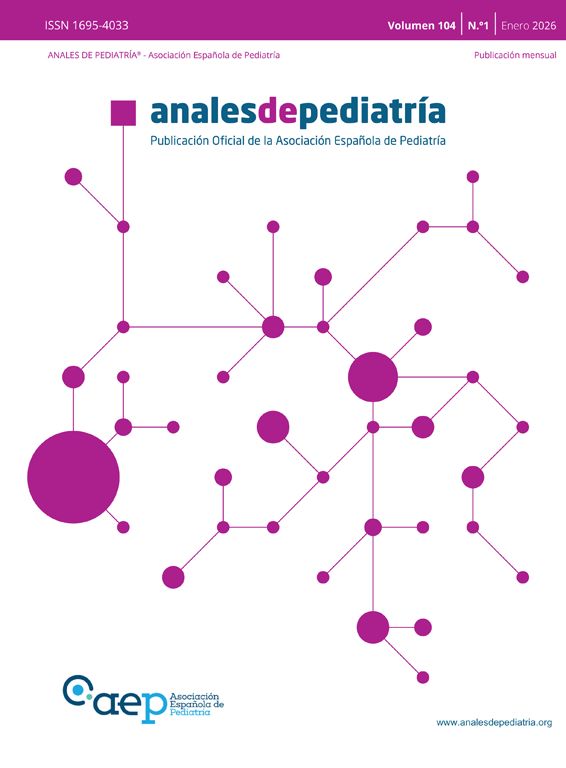Editado por: Fernando Santos-Simarro. Molecular Diagnostic and Clinical Genetics Unit University Hospital Son Espases. Palma de Mallorca. España
Última actualización: Septiembre 2025
Más datosCon los avances en el diagnóstico de las enfermedades raras de origen genético y el conocimiento cada vez mayor de sus genes responsables, las terapias avanzadas para estos trastornos se han ido desarrollando exponencialmente. Actualmente existe un arsenal terapéutico, si bien limitado, impensable hace años atrás y que está en constante evolución. Los niveles de complejidad en sus mecanismos de acción, la posibilidad de ensayos clínicos y la aprobación por las agencias reguladoras hacen que las terapias avanzadas deban ser conocidas para el manejo y el seguimiento pediátricos. También debe haber una constante farmacovigilancia a las que deben estar sometidas para ver la evolución y la respuesta de los pacientes. A partir de estos puntos, aparecen entonces nuevos fenotipos en enfermedades que nunca habían sido tratadas con anterioridad. También se establecen factores pronósticos e indicaciones específicas, enfatizando la importancia de que cada paciente sea estudiado con sus características propias, de acuerdo con los patrones actuales que definen la medicina personalizada. Este trabajo pretende resumir, de manera representativa, conceptos y estrategias para introducir el tema de terapias avanzadas en las enfermedades genéticas considerando su amplitud y permanente evolución y progreso.
Advances in the diagnosis of rare genetic diseases and growing knowledge of the genes that cause them have allowed the exponential development of advanced therapies. Today, there is a therapeutic armamentarium that, while limited, was unthinkable years ago and is constantly evolving. Given the complexity of their mechanisms of action, the feasibility of clinical trials and the authorization by regulatory agencies, advanced therapies need to be investigated for the management and follow-up of pediatric patients. Ongoing pharmacovigilance of these therapies is also necessary to evaluate patient responses and outcomes. At this stage, novel phenotypes of disease emerge that had never been treated before. Prognostic factors and specific indications are also established, underscoring the importance of assessing each patient based on their particular characteristics, in adherence to the principles of the personalized medicine approach. The aim of this article is to provide a comprehensive summary of concepts and strategies as an introduction to the topic of advanced therapies for genetic diseases, taking into account their broad scope and their ongoing evolution and advancement.
La genética médica y las terapias de las enfermedades genéticas han tenido un gran impulso en distintos estratos, desde las directivas europeas hasta planes de salud, colectivos de profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes. Durante mucho tiempo la aproximación a estas enfermedades era fundamentalmente clínica. En la actualidad y gracias a los avances en el conocimiento de sus bases moleculares, más allá de la investigación básica, se incluyen avances en el diagnóstico clínico y molecular preciso, su atención integral y multidisciplinar y la oportunidad de tratamiento. En este sentido el desarrollo de terapias avanzadas ha revolucionado el enfoque actual que sirve de ejemplo y «espejo» para aplicar o favorecer este campo de investigación en otras enfermedades de origen genético. Nunca antes se había puesto tanta atención a enfermedades genéticas dispares desde el punto de vista etiológico y clínico, pero en la que muchas estrategias de tratamiento pueden ser comunes1.
Cuando en un paciente se hace diagnóstico clínico o de sospecha de una enfermedad rara de origen genético, el paso siguiente es realizar la confirmación diagnóstica por medio de estudios genéticos. A partir de allí existe la posibilidad de que estos pacientes puedan recibir un tratamiento específico de acuerdo al gen y a la patología molecular en el contexto de terapias avanzadas ya sea actuando sobre el ADN, ARN o proteína de acuerdo a la efectividad y disponibilidad de los mismos. A pesar de estos avances, la comunicación y la información al paciente siguen siendo fundamentales para que estas terapias se realicen en el contexto de buenas prácticas clínicas y se pueda realizar un manejo de las expectativas adecuado2,3.
Preparación de ensayos clínicos y aproximaciones terapéuticas de las enfermedades genéticasEnfermedades genéticas y tratamientoComo ocurre con otras enfermedades, para poder investigar la posibilidad de tratamiento, es necesario conocer la historia natural, que se define como la evolución y trayectoria de la misma sin la influencia de tratamientos específicos ni otras intervenciones. Todo el conocimiento que se tenga de la historia natural de cada enfermedad en la que accedamos a un diagnóstico preciso nos dará las pautas para poder organizar intervenciones en el seguimiento de las distintas etapas y posibles complicaciones de la enfermedad para mejorar el diseño de posibles ensayos clínicos.
Se debe considerar la baja frecuencia de estas enfermedades lo que condiciona la estratificación de casos ya sea para su tratamiento o para el análisis de datos. Por lo tanto, muchas de las intervenciones y posibilidades terapéuticas se basan en estudios de pocos pacientes y, generalmente, son necesarios estudios multicéntricos tanto nacionales como internacionales.
Los medicamentos relacionados con enfermedades raras, en algunos casos se pueden conocer con anterioridad con respecto a su posible uso o indicación. Así tenemos tanto medicamentos huérfanos como medicamentos de uso compasivo, y que a veces son ambas cosas.
Medicamentos huérfanosSon aquellos que pueden aplicarse a pocas personas de una enfermedad específica y que, en general, el apoyo de la industria farmacéutica para su desarrollo es más complejo, lo que ocasiona precios de mercado muy altos en comparación con el desarrollo de tratamientos para otras enfermedades. Una parte importante de las terapias avanzadas aprobadas tiene la denominación de medicamento huérfano, lo que también implica consideraciones especiales a la hora de obtener el visto bueno por parte de las agencias y autoridades sanitarias.
Medicamentos de uso compasivoLos medicamentos de uso compasivo son aquellos que se indican o administran a un paciente antes de que el fármaco haya recibido su aprobación oficial para esa indicación en concreto. La Agencia Española del Medicamento (www.aem.es)4 regula el acceso al uso compasivo de medicamentos en investigación. Así se contemplan 3 escenarios específicos:
- 1)
La solicitud de un medicamento en fase de investigación al margen de un ensayo clínico.
- 2)
La solicitud de un medicamento no autorizado en España (medicación extranjera).
- 3)
Utilización de medicamentos ya autorizados en condiciones diferentes a las establecidas en su ficha técnica.
Los medicamentos de uso compasivo no tienen finalidad de investigación clínica y no se realizan por lo general ensayos clínicos, sino que se aprueban para su uso cuando no existen otras terapias disponibles.
Ensayos clínicosLos ensayos clínicos son una parte importante de la investigación en medicina que nos ayudan a definir tratamientos y protocolos para distintas enfermedades.
Para aproximarse a un ensayo clínico hay 2 preguntas iniciales que se debe estar en condiciones de responder: qué vamos a ensayar y qué fase de ensayos debemos realizar. Los ensayos clínicos tienen distintas fases:
- •
La fase preclínica experimental donde se investiga el fármaco en el laboratorio y con modelos animales de la enfermedad.
- •
La fase I para ver toxicidad y dosis. Esta fase se hace en general en voluntarios sanos, pero a veces se realiza en algunos pacientes de acuerdo a las características de la enfermedad y al tipo de terapia a ensayar.
- •
La fase II sirve para ajustar dosis y farmacocinética, y poder observar algún efecto terapéutico. En general son estudios piloto, es decir en un número reducido de pacientes y sin placebo.
- •
La fase III implica un número mayor de pacientes y, de ser posible, necesita una técnica de enmascaramiento para observar la eficacia a gran escala. Esta se considera la más fiable de las fases y es la que definitivamente puede inclinar la balanza para continuar las investigaciones y confirmar la posibilidad de aprobación futura. En esta fase se recolectan casi todos los datos para presentar a las agencias reguladoras.
- •
Una vez aprobado el fármaco entramos en la llamada fase IV, donde se realiza una comprobación definitiva de eficacia y efectos adversos a más largo plazo una vez que el fármaco ha sido aprobado y comercializado. Estos resultados del mundo real son los que deben seguirse con mucho cuidado, dado que la continuidad o cambios en la prescripción, se obtienen muchas veces de estas observaciones5.
Con respecto a qué es lo que vamos a ensayar, no siempre son fármacos o medicaciones. Podemos así probar posibles terapias no farmacológicas como el ejercicio, la rehabilitación, la psicoterapia y la dieta. Cuando ensayamos con fármacos, se pueden investigar medicamentos que ya están disponibles, pero para un uso nuevo; medicamentos nuevos para demostrar su eficacia con una indicación precisa; medicamentos mejorados y finalmente una combinación de medicamentos (p. ej., uno nuevo con uno ya disponible y aprobado).
En cualquier caso, para las enfermedades de origen genético, nos basamos en 4 premisas fundamentales para aproximarse a la terapéutica con ensayos clínicos:
- 1)
Que sea independiente del gen/mecanismo fisiopatológico (trata las manifestaciones y complicaciones)
- 2)
Que actúe en sustratos o elementos fundamentales del mecanismo de la enfermedad y sus consecuencias (p. ej., el músculo débil o atrofiado en una enfermedad de neurona motora)
- 3)
Que modifique los mecanismos genéticos (se modifica o influencia la base molecular específica, por ejemplo, se activa la inclusión de un exón o se inhibe un producto tóxico)
- 4)
Que se efectúe el reemplazo del gen o proteína involucrados (de acuerdo a la biodisponibilidad biológica)
Al ser gran parte de las enfermedades raras de etiología genética, es fundamental tener claro el gen o los genes involucrados en la misma. Más de una entidad puede tener heterogeneidad genética, es decir pueden ser ocasionadas por más de un gen. En general el diagnóstico se asume que puede corresponder al compromiso de un solo gen cuya variante(s) es la responsable de la enfermedad. Aunque a veces es necesario tener en cuenta otros genes o factores modificadores para que desarrollen un determinado fenotipo o manifestaciones clínicas6. Es necesario señalar la importancia también de disponer de medidas o marcadores que nos permitan ver cómo la trayectoria conocida de una enfermedad se modifica por la acción de las terapias e intervenciones realizadas. Así existen los biomarcadores, también conocidos como marcadores biológicos que representan una medida objetiva precisa y reproducible que puede indicar el estado de salud o enfermedad. En otras palabras, es una característica que se mide y evalúa objetivamente como un indicador de procesos biológicos normales, procesos patógenos o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. Se aplica como herramienta de diagnóstico e indicador del pronóstico de enfermedades y su posible evolución. También hay marcadores predictivos y farmacodinámicos que ayudan a establecer la respuesta a un determinado fármaco.
En las enfermedades de origen genético pueden existir marcadores de seguimiento, que representan productos del gen involucrado, ya sea ARN o la misma proteína o sus metabolitos. También hay posibilidades de investigar otras proteínas o metabolitos, ya sea en sangre (p. ej., creatinina) o en líquido cefalorraquídeo (p. ej., neurofilamentos), que son independientes del gen o los genes involucrados pero su modificación puede estar en relación a la respuesta y eficacia de un fármaco o terapia en investigación. Finalmente puede ser necesario observar los cambios en el sustrato de la medicación o el tejido que consideramos más importante en la respuesta. Así se puede realizar histología (a partir de biopsias musculares, por ejemplo) o imágenes, como la resonancia magnética o la ecografía7.
Definición de las terapias avanzadasEs posible definir las terapias avanzadas como lo hace la Agencia Española del Medicamento8, que se transcribe aquí como «medicamentos de uso humano basados en genes (terapia génica), células (terapia celular) o tejidos (ingeniería tisular) e incluyen productos de origen autólogo, alogénico o xenogénico». También considera los medicamentos combinados de terapia avanzada que tienen que incorporar, como parte integrante del mismo, uno o más productos sanitarios de los ya nombrados. Estas terapias constituyen nuevas estrategias terapéuticas y su desarrollo implica ofrecer oportunidades para algunas enfermedades que hasta el momento carecen de tratamientos eficaces. La autorización de comercialización de estos medicamentos se realiza mediante un procedimiento solicitado a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)9,10, con la creación en 2009 del Comité de Terapias Avanzadas (Commitee of Advanced Therapies o CAT). La definición de la terapia génica por parte de la EMA es muy amplia y la define como un «medicamento biológico que incluye un principio activo que contiene un ácido nucleico recombinante o está constituido por él, utilizado en seres humanos o administrado a los mismos, con objeto de regular, reparar, sustituir, añadir o eliminar una secuencia génica. Su efecto terapéutico, profiláctico o diagnóstico depende directamente de la secuencia del ácido nucleico recombinante que contenga o del producto de la expresión genética de dicha secuencia en el material genético del paciente». Como detalle de los tiempos de pandemia COVID y en relación a las vacunas, los medicamentos de terapia génica no incluyen las vacunas contra enfermedades infecciosas, ya que no alterarían, en principio, el material genético del receptor.
En otro orden, la EMA define la terapia celular somática como «un medicamento biológico que contiene células o tejidos, o está constituido por ellos, que han sido objeto de manipulación sustancial de modo que se hayan alterado sus características biológicas, funciones fisiológicas o propiedades estructurales pertinentes para el uso clínico previsto, o por células o tejidos que no se pretende destinar a la misma función esencial en el receptor y en el donante; se presenta con propiedades para ser usado por seres humanos, o administrado a los mismos, con objeto de tratar, prevenir o diagnosticar una enfermedad mediante la acción farmacológica, inmunológica o metabólica de sus células o tejidos».
En un último punto, la EMA considera a los productos de ingeniería tisular como «aquellos que contienen o están formados por células o tejidos de origen animal o humano, conteniendo o no otras sustancias, soportes o matrices, manipulados por ingeniería, y de los que se alega que tienen propiedades, se emplean o se administran a las personas para regenerar, restaurar o reemplazar un tejido humano. Las células o tejidos podrán ser viables o no. Podrán también contener otras sustancias, como productos celulares, biomoléculas, biomateriales, sustancias químicas, soportes o matrices».
Estas definiciones más bien técnicas, son posibles expandirlas para tener en cuenta los aspectos de la enfermedad en sí, elaborando una definición y aproximación más de tipo biológico que técnico como se explica a continuación.
Contexto biológico de las terapias de los genes y sus productosMás allá de la definición técnica de las terapias avanzadas, existe un contexto biológico de terapias específicas en enfermedades raras de origen genético que incluye los efectos o modificaciones sobre los genes (resumidos en la tabla 1), el ARN y la proteína, cuyos niveles de actuación son muchas veces complementarios o conducen a su aplicación desde la monoterapia hasta las terapias combinatorias. La figura 1 resume los ámbitos de acción de las más destacadas.
Tipos de intervenciones terapéuticas a nivel genético
| Aproximaciones posibles de terapia génica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de terapia | Definición | Diana | Ejemplo herramienta | Potencial terapéutico | Ejemplos de enfermedades o aplicaciones experimentales |
| Transferenciagénica | Proporcionar una copia funcional de un gen mutado o ausente para reemplazar su función | Núcleo de las células (p. ej., como episoma) | Vector viral, generalmente AAV+transgen sano (cDNA) | Reemplazo por un gen que reestablece la función alterada o perdida | Atrofia muscular espinal, distrofia muscular de Duchenne11,14 |
| Edición génica | Realizar un cambio específico en la secuencia del gen, sin reemplazarlo | Secuencia específica de un DNA nuclear o mitocondrial | Metodología Crisp-Cas9editores de bases | Cualquier gen alterado del organismo | Sickle cell disease y betatalasemia11,14 |
| Adición génicaa | Introducir un nuevo gen diferente al alterado en el organismo para actuar en un aspecto específico del mecanismo de una enfermedad en general multifactorial o compleja | Núcleo de las células, órgano o tejido diana | Vector viral+ gen que produzca anticuerpos, modifique vías señalización o produzca factores neurotróficos | Complementar otras dianas terapéuticas o que no pueden tratarse de otra manera | Oncólisis de células tumorales (p. ej., melanoma), SERCA2a (receptor calcio) en distintas cardiopatías, transferencia de anticuerpos en enfermedades infecciosas (p. ej., VIH)11 |
| Inhibición génica | Inactivar un gen mutado que está produciendo su producto tóxico (p. ej., bloqueo del RNA) | DNA o tránscrito específico | RNA interferencia | Bloqueo transcripción o de un RNA tóxico | Distrofia miotónica, esclerosis lateral amiotrófica20 |
| Modificación génica | Modifica la expresión o el tipo de producto génico sin alterar la secuencia del gen | Pre-mRNA | Oligonucleótidos antisentido dirigidos | Incluir o excluir exones para mejorar producto proteico | Atrofia muscular espinal, distrofia muscular de Duchenne19 |
Wang y Gao11 presentan la adición génica como una forma funcional de modificación del genoma independiente de la causa que lo produce. En este tipo de terapia no se trataría del gen responsable, dado que en este último se aplicaría el concepto de reemplazo en vez de adición.
Ámbitos de acción de las terapias avanzadas específicas del gen y sus productos. Es posible actuar en el ADN ya sea reemplazando el gen representado por la doble hélice o haciendo edición génica de su mutación (estrella) o activar o inhibir su transcripción por compuestos que modifican las histonas y la expresión del gen. El pre-ARN mensajero es una copia monocatenaria del ADN y contiene exones (en azul) e intrones (en gris). Es posible modificar el splicing incluyendo o excluyendo exones con un oligonucleótido antisentido o con compuestos moduladores de splicing. El ARN mensajero maduro contiene solo los exones, y es posible inactivarlo total o parcialmente ya sea con moléculas de RNA de interferencia o con compuestos que bloqueen la toxicidad. La proteína puede modificarse ya sea a nivel traduccional con compuestos que obvien la lectura de los codones stop de ciertas mutaciones incorporando un aminoácido que hará una proteína más larga o con compuestos que modifiquen la proteína a nivel postraduccional (más explicación en el texto). HDAC: histona-deacetilasas.
La transferencia de un gen normal para suplir la función de uno patológico se conoce más popularmente como terapia génica, que es el nombre más extensamente usado para referirse a este proceso. Por extensión, la edición de un gen o su modulación por mecanismos genéticos también se denominan de manera general como terapia génica. ES importante destacar aquí que la transferencia de genes se refiere conceptualmente a que incorpora una versión de gen normal sin actuar sobre el gen mutado. Dado que el ADN es muy poco eficiente de llegar a las células y pasar al núcleo, la manera más eficiente de transferir un gen es a través de un vector. Existen vectores químicos, generalmente de estructura lipídica cargados positivamente que interactúan con la molécula de ADN cargada negativamente y que forman un complejo para transferir a células. Pueden albergar un ADN de gran tamaño y tienen muy baja inmunogenicidad. Este tipo de transportadores cada vez se están experimentando más para su uso en humanos para aumentar su eficiencia, versatilidad y expresión duradera. Por otro lado, están los vectores virales que tienen una gran eficiencia para transfectar las células y una expresión a largo plazo, aunque son potencialmente muy inmunogénicos y pueden ocasionar reacciones inflamatorias en ciertos órganos.
Habitualmente, un vector viral que albergue un gen tiene 3 componentes clave: un promotor, el gen en cuestión llamado (transgén) y una señal de terminación. También puede incluir señales de repetición invertidas o inverted terminal repeats (ITR), que contienen los orígenes de replicación para la síntesis de la copia de ácido nucleico. Los vectores virales son virus de origen natural que se han modificado, de modo que la mayoría de los genes virales originales se han reemplazado con otros genes para su funcionalidad específica. El gen incorporado tiene autonomía de replicación y regulación de acuerdo con la construcción genética. La eliminación en el vector de ciertos genes virales hace que se modifique la capacidad infectiva del mismo. Es decir, no se replica ni desencadena la misma respuesta inmune que el virus original de tipo salvaje. Existen 5 clases principales de vectores, como los retrovirus y lentivirus (que albergan hasta 8kb de transgén), el herpes virus (HSV-1, capaz de albergar de 40 hasta 150kb de material genético), los adenovirus (de 8 a 30kb) y los Adeno Associated Virus (AAV, que pueden albergar hasta un tamaño de 5kb). Los 2 primeros, retrovirus y lentivirus, se integran en el genoma y eso puede ocasionar disrupción del material genético del huésped, con el consiguiente perjuicio para el paciente. El HSV-1, el adenovirus y el AAV no se consideran integrativos y persisten en el núcleo celular como episomas extracromosómicos (fig. 2)11.
Esquema del mecanismo de acción de la terapia génica del gen SMN1 por medio del AAV9. El vector es tomado por la célula por vía de un endosoma que luego se rompe al llegar al núcleo de la célula y libera el contenido. Nótese que el vector contiene el cADN del gen, es decir, solo los exones sin los intrones.
Los vectores AAV representan en estos momentos la plataforma líder para la transferencia de genes en el tratamiento de diversas enfermedades humanas. Se han mejorado muchos aspectos que le han hecho ganar popularidad y han contribuido sustancialmente al crecimiento del campo experimental y clínico de la terapia génica. Estos episomas tienen una replicación autónoma dentro del núcleo, aunque independiente del genoma del huésped. Administrados por vía intravenosa, se distribuyen por todas las células del organismo y generalmente atraviesan la barrera hematoencefálica (fig. 2).
El vector es tomado por la célula via endosoma, luego éste se rompe, llega al núcleo y ahí libera el contenido. Si la célula se replica, los episomas (habitualmente de 3 a 6 por célula) se repartirán como en un proceso de división celular. De esta forma el efecto se va diluyendo hasta que en sucesivas divisiones ya algunas células no lo recibirán. En cambio, incorporados a células que no se replican, por ejemplo, las neuronas, se mantienen durante un período prolongado de tiempo, aunque su funcionalidad a largo plazo no es posible asegurarla totalmente con la información actual que se dispone de investigación. Las dosis de genomas virales son variables, pero hay que tener en cuenta que se administran según el peso del paciente y que hay limitaciones de indicación si el paciente es mayor o adulto. Así se dosifican en genomas virales por kilogramo de peso en administración sistémica endovenosa como ocurre en la atrofia muscular espinal que se administran hasta 3×1014 genomas virales por kilogramo del paciente.
Desde el punto de vista de la respuesta inmune del huésped a la administración de vectores, por un lado, está la cuestión de la cantidad administrada que genera una primera respuesta del organismo y luego está la cuestión de si el huésped tiene anticuerpos neutralizantes pre-existentes por infecciones anteriores o en el caso de recién nacidos pueden haber recibido estos anticuerpos pasivamente de la madre. Todos estos factores pueden condicionar la efectividad de la terapia. Actualmente está aprobada por la agencia Food Drug Administration (FDA) y la European Medicine Agency (EMA) la terapia génica con AAV9-SMN1 (Zolgensma®) a menores de 2 años a los pacientes con atrofia muscular espinal y hay ensayos para su aplicación intratecal a los pacientes mayores12. Existen también varios ensayos clínicos utilizando vectores AAV en otras enfermedades neuromusculares y metabólicas, entre otras, que se pueden consultar en la página www.clinical trials.gov.
La terapia génica no está exenta de riesgos que se deben poner en balanza a la hora de definir la mejor opción terapéutica. Entre ellos la gravedad de la enfermedad, la disponibilidad de otras terapias y la edad del paciente. Ha habido casos de fallecimientos debido a efectos adversos fundamentalmente en relación a la dosis de vector y el daño hepático y vascular que se pueden presentar. Es así que varios ensayos pueden verse suspendidos cuando aparecen estas complicaciones. En cualquier caso, es importante estar bien informado y no crear expectativas no realistas a la hora de tomar la decisión por este tipo de tratamientos en pacientes con enfermedades genéticas graves13.
Edición génicaLa edición génica se basa en la capacidad de realizar cambios muy específicos en la secuencia de ADN de un organismo vivo que queremos modificar porque está alterada. La edición de genes se realiza utilizando enzimas, particularmente nucleasas, que han sido diseñadas para unirse a una secuencia de ADN específica, capaces de producir cortes en las hebras de ADN, lo que permite la recombinación entre el ADN existente y el ADN de reemplazo que da como resultado la inserción de ADN de reemplazo. La clave para esta tecnología de edición de genes es una herramienta molecular conocida como Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats y Caspase 9 (CRISPR-Cas9)14.
A diferencia de la transferencia de un gen terapéutico donde el gen es una versión completa normal, en la edición génica el ADN del huésped que tiene la mutación o alteración es el que se modifica para que revierta o cambie su función.
La edición precisa de genes se está investigando en ensayos para el tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer, infecciones virales y trastornos hereditarios hematológicos, metabólicos y oculares. Por el momento son investigaciones muy específicas que implican un cambio somático localizado y no su distribución generalizada en el organismo. Así es posible dirigirla al músculo esquelético cuyas características posmitóticas y multinucleadas permitiría la corrección de una subpoblación de núcleos que pudiera beneficiar a toda la miofibra. También se puede dirigir a retina e hígado. Dentro de las ventajas de esta tecnología se considera que es una herramienta versátil que permite llegar a cualquier secuencia específica y tipo celular; asimismo puede modificar cambios puntuales, deleciones, duplicaciones y podría potencialmente aplicarse a casi todas las enfermedades de base genética. Entre las desventajas se debe mencionar que algunos sistemas son poco eficientes; que pueden modificar células germinales con la consiguiente transmisión a otra generación en un futuro; que pueden insertarse en otras secuencias a las deseadas (off-target); que pueden generar mosaicismos genéticos (on-target) y que, en definitiva, sus efectos a largo plazo son desconocidos. No obstante, existen más de 80 ensayos clínicos activos utilizando tecnología CRISPR y casi todas las aplicaciones en ensayos clínicos actuales corresponden a patologías de órganos específicos o localizadas. Recientemente se ha aprobado CASGEVY, primera terapia para sickle cell disease y beta talasemia a un coste de aproximadamente 2 millones de euros por paciente. La misma implica que se deba hacer ex vivo, tratando células sanguíneas que se extraen del paciente y luego son reinyectadas. En enfermedades mitocondriales donde existe heteroplasmia, tanto la versión mutada como la sana están presentes en la misma célula y dependiendo de las copias alteradas, se puede manifestar la enfermedad. En este caso el ADN mitocondrial puede modificarse mediante la importación de nucleasas dirigidas a las mitocondrias que cortan y eliminan específicamente el ADN mt mutante, efecto observado tanto en células heteroplásmicas como en modelos animales.
Los editores de bases mediante transiciones precisas de C>T o A>G que transforman químicamente las bases se están utilizando actualmente en los experimentos y ensayos actuales de edición génica. Existe también una tercera generación de Caspasas por medio de la secuencia guía de ARN que corta una sola cadena (en vez de ambas como en la primera versión de CRISP-Cas9)16. Todas estas modificaciones intentan disminuir los riesgos y desventajas y aumentar su eficacia.
Como en el caso de la terapia génica de la atrofia muscular espinal, que se hace una inyección sistémica por vía endovenosa, los altísimos precios de todas estas terapias cuestionan su acceso para todo el colectivo de pacientes a su vez que implican aspectos discutibles sobre los beneficios económicos generados con estas terapias y el mantenimiento de los sistemas de financiación de salud15. La tabla 2 resume algunas de las terapias de alto coste actualmente aprobadas para su aplicación en humanos.
Terapias génicas con AAV aprobadas para su uso en humanos
| Tipo de vectora | Cápsideb | Enfermedad | Año de aprobación |
|---|---|---|---|
| Voretigene neparvovec (Luxterna®) | AAV2 | Distrofia retiniana | 2017 |
| Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma®) | AAV9 | Atrofia muscular espinal | 2019 |
| Etranacogene dezaparvovec (Hemgenix®) | AAV5 | Hemofilia B | 2022 |
| Valoctocogene roxaparvovec(Roctavian®) | AAV5 | Hemofilia A | 2023 |
| Delanistrogene moxeparvovec (Elevidys®) | rh74 | Distrofia muscular de Duchenne | 2024 |
| Eladocagene exuparvovec (Kebildi®/Upstaza®) | AAV2 | Deficiencia de L-aminoácido aromático decarboxilasa | 2024 |
AAV: Adeno Associated Virus.
La epigenética es todo lo que cambia la expresión de un gen sin cambio en su secuencia. El ADN habitualmente incorpora grupos metilos para su inactivación y las histonas (proteínas que interaccionan con la cromatina) se desacetilan por lo que la maquinaria de replicación no puede tener acceso al molde para expresar el gen. Todo esto puede modificarse por agentes farmacológicos como los inhibidores de histona-deacetilasas o iHDAC, muy empleados en investigaciones y ensayos oncológicos, aunque en otras enfermedades parece todavía de aplicación más limitada. Un iHDAC conocido es el ácido valproico, antiepiléptico y además modificador del efecto de centenares de genes y que en el campo de la atrofia muscular espinal se ha utilizado en distintos ensayos dado su efecto in vitro e in vivo para aumentar la expresión del gen SMN y el aumento de ARN de SMN completo en los pacientes con AME. Los resultados de estos ensayos no han dado los efectos esperados17. Sin embargo, es posible que como terapia co-adyuvante de otras terapias modificadoras de la enfermedad puedan ser parte del arsenal terapéutico.
ARNLa función que tienen los genes es llevar la información para que se sinteticen las proteínas del organismo a través del ARN mensajero (ARNm). Este proceso de síntesis de proteínas se realiza en 2 etapas: la transcripción, que consiste en la síntesis de pre-ARNm a partir de ADN, el proceso de splicing y la formación de ARNm maduro, y la traducción, que consiste en la síntesis de proteínas por los ribosomas a partir del ARNm.
Pre-ARNm y terapias antisentidoEl pre-ARNm incluye los exones e intrones y es donde se realiza el proceso del splicing para separar los intrones y dejar los exones uno junto al otro para convertirse en el ARN mensajero maduro. Se sintetiza usando como molde la cadena antisentido del ADN. Recordemos que el ADN tiene doble cadena y va del extremo 5′ a 3′, la cadena sentido, y de 3′ a 5′, la cadena antisentido. La cadena sencilla del pre-ARNm usa el molde antisentido para generar una secuencia monocatenaria 5′ a 3′ que será la cadena sentido. El ARN maduro sale del núcleo hacia el citoplasma para que los ribosomas sinteticen el polipéptido correspondiente.
Aprovechando la cadena simple del pre-ARNm, los oligonucleótidos antisentido hibridan con partes complementarias del pre-ARNm. Estos oligonucleótidos son pequeñas moléculas de cadena única de entre 8 y 50 bases diseñados a partir de conocer la secuencia diana, que al hibridar con el pre-ARNm ejercen su efecto modulando el splicing, dado que forman un fragmento bicatenario en la parte específica.
Aunque no cruzan la barrera hematoencefálica, los oligonucleótidos antisentido logran una distribución generalizada en el sistema nervioso central (SNC) después de la inyección intratecal, siendo muy valiosos entonces como herramientas terapéuticas en enfermedades neuronales18.
Es importante señalar que, si la secuencia está dirigida al exón, este se excluirá del ARN maduro (salto del exón), como ocurre en el gen de la distrofina para la terapia de la distrofia muscular de Duchenne. En cambio, su hibridación a regiones intrónicas que son inhibidoras de la inclusión ayuda a la inclusión del exón. Aquí se introducen conceptos como el de exonic splicing enhancer (ESE) o exonic splicing silencer (ESS) o intronic splicing enhancer (ISE) o silencer (ISS). Este mecanismo de acción es la base del oligonucleótido nusinersen (Spinraza®), de 18 bases, que hibrida específicamente la región ISS1 del intrón 7 del gen SMN. Las proteínas inhibitorias del reconocimiento del exón 7 (hnRNPA1 y A2) son desplazadas, permitiendo la inclusión de este exón en el ARN maduro. La medicación fue aprobada en 2016 por la FDA y un año más tarde por la EMA para el tratamiento de todos los tipos de atrofia muscular espinal19.
Toxicidad del ARNOtra alternativa de tratamiento es el revertir o bloquear el efecto tóxico de un determinado ARN que resulte dañino para la célula. Por ejemplo, en la distrofia miotónica causada por la expansión de tripletes CTG (CUG en el ARN) en el gen DMPK. Luego de la transcripción, las repeticiones CUG expandidas en el ARNm de DMPK secuestran y dan como resultado la pérdida de función del factor de splicing MBNL1. La expansión CUG también conduce a la ganancia relativa de función de otro factor de splicing CUGBP1. El desequilibrio de MBNL1 y CUGBP1 da como resultado eventos de splicing alternativo desordenados que causan las alteraciones de la enfermedad. Las expansiones pueden bloquearse por agentes químicos como la pentamidina y es posible entonces restaurar el splicing alternativo normal al neutralizar el efecto de la expansión repetida CUG a través de la unión competitiva del agente químico por el factor de splicing20.
También es posible bloquear o degradar el ARN por medio del ARN de interferencia (ARNi). En este caso ya se ha producido el RNA maduro y se aprovecha un proceso natural en el que las moléculas de ARN bicatenario regulan la expresión de ARNm a través del emparejamiento de bases homólogas. Entra en juego una enzima Dicer que corta las moléculas largas de ARN bicatenario en varios ARN pequeños de interferencia. Una de las hebras del ARNi se ensambla en un complejo proteico denominado RISC (ARN-induced silencing complex) que identifica el ARNm en cuestión y lo corta degradándolo por la maquinaria celular. De esta manera se bloquea la expresión del gen. En humanos el ensayo clínico de AAV-ARNi para la enfermedad de Huntington (NCT04120493) se encuentra actualmente en la fase I/II y emplea el AAV5 para utilizar un microARN dirigido a la proteína huntingtina. Estos estudios seguramente proporcionarán datos importantes de seguridad y viabilidad para poder aplicar también otras enfermedades donde la expansión de tripletes o la toxicidad del ARN estén involucradas.
ProteínasReemplazo/suministro de la proteína involucradaLas terapias de reemplazo, ya sea a nivel génico o de sus productos, son a primera vista las soluciones más simples y para algunos las más obvias, aunque, sin embargo, los mecanismos de reemplazo no son tan sencillos dado que hay que tener en cuenta muchos factores entre ellos su peso molecular, la vía de administración, la absorción por los tejidos y la vida media y metabolismo de estas proteínas administradas de manera externa. La síntesis de proteínas actualmente se realiza en general artificialmente (son proteínas recombinantes) dados los peligros de transmisiones de agentes patógenos cuando provienen de otras fuentes. En algunas proteínas es muy difícil que puedan llegar al órgano o célula diana y su administración sistémica puede tener problemas por el peso molecular de algunas de ellas.
Modificaciones traduccionales de las proteínasLa traducción del ARN a proteína en los ribosomas tiene 3 procesos: la iniciación, la elongación y la terminación. Con frecuencia en las enfermedades neuromusculares hay mutaciones que cambian el aminoácido por un codón de parada. Estos codones de terminación prematuros hacen que la proteína no se sintetice por completo y sea truncada con una rápida degradación. Inclusive muchas veces el ARN que lleva la información del codón stop se degrada sin llegar a traducirse. Podemos modificar el reconocimiento de los codones de terminación prematuros con compuestos como los aminoglucósidos, el PTC 124 y, más recientemente, Elox. Se han probado para modificar el efecto de las mutaciones stop al incorporar otro aminoácido en lugar del codón de terminación. El ARN de transferencia que lleva el aminoácido puede introducir en la cadena polipeptídica no específicamente el mismo aminoácido de la proteína normal, sino que, en muchas circunstancias, transforma una proteína mutada stop truncada en una completa, pero esta proteína tendrá un cambio de aminoácido como si fuera mutación missense o de cambio de sentido. Así, en el PTC 124 se ha observado que generalmente si el codón stop es UAA o UAG, conduce a la incorporación de aminoácidos específicos como Gln, Lys y Tyr y en el codón UGA serían Trp, Arg y Cys21.
Modificaciones post-traduccionales de las proteínasUna vez sintetizada la proteína (si es que el mecanismo de enfermedad permite la síntesis de una proteína mutada diferente a la normal), el procesamiento postraduccional implica el transporte de la proteína a la membrana, la formación de un complejo con otras proteínas, su actuación como catalizadora de una reacción o su función dentro de una determinada vía metabólica. Para realizar algunas de estas funciones y darle mayor o menor estabilidad, la proteína puede tener plegamientos, señalizaciones, y se pueden ampliar las posibles funciones de la proteína al unirle otro grupo químico funcional, como acetatos, azúcares (glicosilación), para su marcación o reconocimiento o fosforilación, y puentes de azufre para cambio de forma. Finalmente, la proteína se metaboliza y degrada por distintos mecanismos a través del lisosoma, las ubiquitinas o el proteosoma. En este sentido existen medicaciones que afectan a las modificaciones químicas o la degradación de proteínas que sean de interés, siendo un campo de estudio muy prometedor22. Como se mencionó anteriormente, la página ClinicalTrials.gov es una base de datos de estudios clínicos financiados con fondos públicos y privados de ensayos clínicos realizados en todo el mundo donde es posible consultar todas las medicaciones de este tipo que se están investigando en humanos.
Niveles de prevención en enfermedades genéticasCon el advenimiento de las terapias avanzadas en enfermedades genéticas se ha implementado el término disease modifying therapies (DMT) para destacar aquellas que cambian rotundamente la trayectoria y el pronóstico de la misma. La aproximación inicial de prevención en la enfermedad viene dada por el tratamiento de todos los pacientes que manifiesten la enfermedad (prevención terciaria). Su aplicación principalmente influencia en los cuidados de seguimiento y determina nuevos fenotipos evolutivos a partir de los tratamientos instituidos23. Si bien es un avance para la enfermedad que pueda ser tratada una vez que aparecen los síntomas, las acciones terapéuticas se pretenden establecer con el fin de tratar la enfermedad antes del desarrollo de los mismos (prevención secundaria). Una de las acciones de prevención secundaria universalmente aplicada es el cribado neonatal de enfermedades en las que la intervención terapéutica puede evitar sus manifestaciones o minimizarlas para mejorar la calidad de vida y disminuir el impacto socio-sanitario. Si bien tradicionalmente se realiza un cribado bioquímico (p. ej., la fenilcetonuria o el hipotiroidismo) poco a poco se están introduciendo programas de cribado genético (inmunodeficiencia grave, atrofia muscular espinal). Finalmente, independientemente del método de cribado, la mayoría de estas enfermedades que se estudian tienen una causa genética. Es por eso que algunos países (Israel, Países Bajos) están realizando en algunas de ellas cribados poblacionales teniendo en cuenta su incidencia y la frecuencia de portadores, lo que puede establecer el asesoramiento genético correspondiente con las opciones reproductivas adecuadas para cada pareja. Esto lleva a influir en la incidencia y la prevalencia de la enfermedad. Los distintos planes de salud deberán poner en balanza las ventajas y desventajas de cada intervención para incorporarlas de la manera más idónea a cada población. Las investigaciones clínicas de terapias avanzadas en enfermedades genéticas es el resultado positivo de una constante apuesta por la investigación básica, translacional y clínica. Sus pruebas de concepto están ayudando enormemente al desarrollo de terapias en la atrofia muscular espinal, la distrofia muscular de Duchenne, la fibrosis quística y otras enfermedades genéticas complejas y heterogéneas. En el escenario de terapias avanzadas y las enfermedades genéticas seguramente no habrá una única solución o aproximación ideal teniendo en cuenta la fisiopatología y la evolución de cada enfermedad. También habrá que considerar cuando se puede iniciar, incluso en período prenatal24,25. Tampoco se deben olvidar las características especiales de cada paciente, mas allá de la terapia disponible para conocer a fondo a qué tipo de pacientes se les está indicando una terapia específica. Es importante considerar que la combinación de distintos mecanismos o estrategias de tratamiento complementarias puede llegar a transformarse en una oferta terapéutica efectiva.
ConclusionesLas enfermedades raras de origen genético contribuyen significativamente a la morbilidad, mortalidad y costes globales de salud. Son trastornos graves que necesitan de un diagnóstico precoz y medidas proactivas para su seguimiento y tratamiento. En ese sentido la genética juega un papel trascendental como herramienta diagnóstica y para el desarrollo de terapias avanzadas que a medida que ganan en seguridad y eficacia, se hacen más asequibles para la práctica clínica, aunque sus costes pueden afectar la equidad y acceso a las mismas. Se debe tener en cuenta para desarrollar terapias avanzadas en una determinada enfermedad el conocimiento de la historia natural y de la genética para su validación mediante la implementación de ensayos clínicos controlados que determinen la seguridad y eficacia. El siguiente paso para la aplicación de terapias avanzadas lo constituye el tratamiento lo más temprano posible. En este sentido, algunas enfermedades genéticas que ya se desarrollan in utero pueden tener su posible espacio de tratamiento en un futuro próximo24,25. Hoy ya es una realidad reemplazar un gen con la terapia génica y modificar el ARN con la terapia antisentido. Sabemos que estos avances aplicados a los pacientes son efectivos y que marcan nuevos desafíos de seguimiento y valoración de la evolución pero que motivan al colectivo de profesionales de la salud y benefician la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Conflicto de interesesEl autor ha sido consultor para Novartis Gene Therapies, Inc., Biogen, Biologix, Cytokinetics, Novartis, and Roche, y fondos de investigación de Biogen/Ionis and Roche.